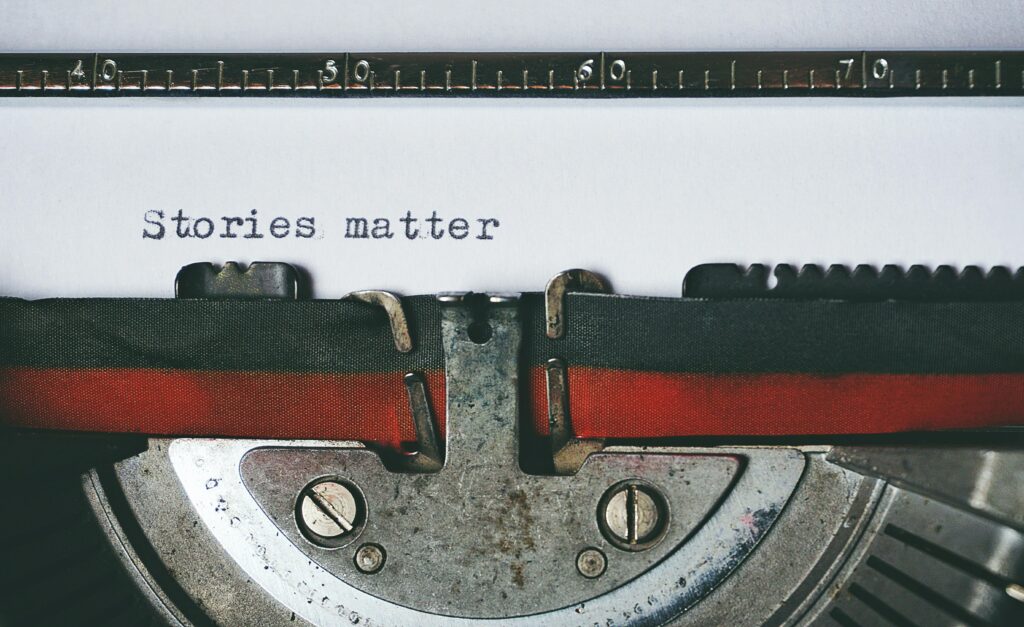El impacto regional del anuncio de la Reserva Federal: señales cruzadas, tensiones internas y efectos diversos en América Latina
La reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dejó una señal clara y, al mismo tiempo, generó incertidumbre en los mercados: la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés sin cambios, aunque con una fractura interna que no se había visto en décadas.
Por primera vez en más de treinta años, dos de los miembros del organismo votaron en disidencia por un recorte, lo que refleja una creciente tensión sobre el rumbo de la política monetaria y una creciente presión política sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell.
Mientras Powell sostiene una postura de cautela y monitoreo de los datos antes de avanzar en eventuales recortes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció sus críticas. El mandatario llegó incluso a declarar que si Powell no reduce pronto las tasas, “la junta de la Fed debería intervenir y tomar el control”. En este contexto, el mensaje que salió desde Washington fue más político que técnico, y sus repercusiones ya se sienten en América Latina.
Las monedas, las tasas y las decisiones de inversión en la región están directamente atadas a los movimientos de la Fed. Una política monetaria contractiva prolongada en Estados Unidos suele presionar a las economías emergentes con flujos de salida de capital, encarecimiento del crédito internacional y presión sobre las monedas locales. Sin embargo, cada país enfrenta este panorama con realidades distintas.
A continuación, se presenta una mirada desde distintos países de la región sobre cómo fue leído e interpretado este anuncio y qué consecuencias puede tener en el corto y mediano plazo.
Argentina
En Argentina, el anuncio de la Fed fue seguido con atención pero sin sorpresa. La decisión de mantener las tasas altas y la fractura interna en la institución estadounidense generaron lecturas políticas y económicas locales. Como señala Forbes Argentina, la división dentro del FOMC marca un cambio de época: por primera vez en tres décadas, el consenso se rompe, lo cual refleja que incluso dentro del organismo hay dudas sobre cómo seguir en un escenario donde los datos económicos ofrecen señales mixtas.
Este contexto encuentra a Argentina atravesando su propio proceso de reordenamiento macroeconómico. El gobierno de Javier Milei necesita tasas internacionales más bajas para aliviar las condiciones de acceso al financiamiento externo y, eventualmente, para reactivar ciertas fuentes de inversión. Sin embargo, el impacto inmediato del anuncio es sobre la política cambiaria. La expectativa de tasas altas en Estados Unidos prolonga la presión sobre el dólar; y con un cepo todavía vigente (para empresas) en el país, esto se traduce en mayores tensiones cambiarias internas.
Desde el frente financiero, se observa con atención la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, dado que cualquier cambio en la política monetaria de la Fed puede influir en el apetito global por activos de mercados emergentes. En este contexto, países con acceso limitado al financiamiento externo, como Argentina, podrían enfrentar desafíos adicionales si persiste un escenario de tasas elevadas..
México
El impacto de la reciente decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas altas y con un voto dividido se refleja en México principalmente en la necesidad de mantener una política monetaria prudente, según el Banco de México en su Estado de Cuenta al 18 de julio de 2025.
Si bien la inflación ha mostrado indicios de moderación en ciertos sectores, la inflación subyacente se mantiene elevada y el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se ha reducido, lo que limita el margen para recortes adicionales en la tasa de referencia mexicana. En este contexto, Banxico mantiene una postura cautelosa para evitar presiones inflacionarias y volatilidad cambiaria, y evalúa cuidadosamente la evolución del entorno económico y financiero global antes de ajustar sus políticas.
Además, la Asociación de Bancos de México (ABM), en su comunicado del 1 de julio de 2025, confirmó la estabilidad y solidez del sistema bancario mexicano a pesar del complejo entorno externo generado por la política monetaria restrictiva de Estados Unidos. Sin embargo, enfatiza que las altas tasas de interés en Estados Unidos y la incertidumbre generada por la división del voto en el FOMC están afectando la cautela de los inversionistas y la dinámica crediticia, creando desafíos para el acceso al financiamiento, la inversión y la estabilidad cambiaria en México.
Estos datos indican que México enfrenta un escenario de mayor vigilancia financiera y prudencia ante la política monetaria estadounidense, con impactos directos sobre la inflación, el tipo de cambio, la inversión y el crédito, y con decisiones de Banxico encaminadas a mantener el equilibrio macroeconómico en medio de incertidumbres regionales y globales.
Centroamérica y Países del Caribe
La política monetaria de la Reserva Federal tiene un impacto profundo en Centroamérica y el Caribe, ya que muchas de sus economías están estrechamente vinculadas a Estados Unidos a través del comercio, la inversión extranjera y las remesas. La persistencia de tasas elevadas implica mayores costos de endeudamiento, menor competitividad exportadora y presiones sobre la inflación importada.
En particular, los países dolarizados —como Panamá y El Salvador— carecen de política monetaria propia, lo que los deja especialmente expuestos y sin margen de ajuste interno. Frente a este escenario, la región debe adoptar una estrategia dual: fortalecer la disciplina fiscal para mantener la confianza de los mercados y aprovechar los flujos externos, como el turismo y las remesas, como amortiguadores clave frente al endurecimiento de las condiciones financieras globales.
Panamá y El Salvador (economías dolarizadas)
Estos países, al no tener una moneda propia, están directamente expuestos a las decisiones de la Fed. La política monetaria de la Fed es, de facto, su propia política monetaria. Las altas tasas de interés en EE.UU. se traducen automáticamente en préstamos más caros y un freno a la inversión interna.
Esto puede desacelerar la construcción, el consumo y otros sectores económicos que dependen del financiamiento. Políticamente, los gobiernos de estos países tienen herramientas de política monetaria limitadas para mitigar estos efectos, lo que los hace más vulnerables a la percepción pública sobre el estado de la economía, aunque pueden impulsar medidas fiscales y regulatorias para intentar compensar. En el caso de El Salvador, las remesas se han convertido en colchón crucial, pero la fragilidad financiera persiste.
Guatemala y República Dominicana: Ambas naciones, con monedas propias y bancos centrales con mayor autonomía, han logrado una mayor estabilidad macroeconómica en los últimos años. La decisión de la Fed influye en sus políticas monetarias, pero no las determina completamente. En Guatemala, el Banco de Guatemala (Banguat) ha estado tomando medidas para controlar la inflación, incluyendo ajustes en la tasa de interés líder, con el objetivo de mantener la inflación dentro de la meta establecida por la Junta Monetaria, que es de 4.0% +/- 1 punto porcentual.
En República Dominicana, el Banco Central ha logrado contener la inflación y mantener la estabilidad del peso, lo que les permite tener un mayor grado de independencia en sus decisiones. En el plano político, estos países pueden usar su aparente estabilidad económica para atraer inversión y presentarse como destinos confiables en la región, a pesar de los vientos económicos en contra.
Costa Rica, aunque no es una economía dolarizada, es altamente vulnerable a las decisiones de la Reserva Federal por su estrecha relación con el dólar en deuda, comercio, inversión y turismo. Las tasas altas en EE.UU. encarecen el financiamiento externo y presionan las tasas locales, afectando el crédito y el consumo. Aunque el Banco Central ha intentado estimular la economía con recortes de tasas, su margen es limitado ante una posible salida de capitales.
Además, la reciente imposición de un arancel del 15 % a productos costarricenses por parte de EE.UU. agrava el panorama, afectando la competitividad y reduciendo ingresos por exportaciones. Esta doble presión —monetaria y comercial— debilita la capacidad del país para atraer inversión extranjera y afecta sectores clave como manufactura y turismo, poniendo en riesgo su crecimiento económico.
Brasil
Aunque la decisión de la Reserva Federal de mantener altas las tasas de interés podría inicialmente atraer inversión extranjera en busca de mayores rendimientos, Brasil se enfrenta a serios desafíos económicos. El país continúa lidiando con una inflación que sigue por encima de los objetivos, mientras que las tasas de interés internas elevadas, impuestas por el Banco Central, dificultan la recuperación económica a corto plazo.
“No necesitamos estar subordinados al dólar en nuestro comercio internacional“, dijo Lula, reflejando el objetivo más amplio de su administración de reducir la dependencia de Brasil del dólar estadounidense. Este enfoque se alinea con los esfuerzos del gobierno para buscar mecanismos comerciales alternativos que no dependan del dólar, especialmente en un contexto donde la fortaleza del dólar impone presión adicional sobre la balanza comercial del país.
Sectores como el agronegocio, que depende de insumos agrícolas importados, y la industria, que requiere maquinaria y equipos extranjeros, están particularmente afectados por los costos crecientes derivados de la fortaleza del dólar. Mientras tanto, el sector consumidor también está sintiendo los efectos, ya que los altos costos del crédito reducen el poder adquisitivo y ralentizan la demanda en áreas como el comercio minorista y la automotriz.
Para las empresas en Brasil, el panorama sigue siendo desafiante: las altas tasas de interés continúan restringiendo el acceso al crédito, incrementando los costos de financiamiento y desacelerando las inversiones en sectores clave como infraestructura, tecnología y energías renovables.
Colombia
El evidente aumento en la cotización del dólar en Colombia es apenas uno de los efectos que vive la economía del país frente a una serie de eventos internacionales, decisiones políticas y reacciones de los mercados globales que frente a decisiones de alta envergadura.
Uno de los principales detonantes de esta volatilidad es la nueva escalada en la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.Una decisión que puede causar un fuerte efecto dominó puesto que, presiona a otras potencias a defender sus intereses comerciales, mientras se incrementa la incertidumbre a nivel internacional.
La Unión Europea anunció su propio plan financiero para contrarrestar los efectos de estos aranceles, contemplando tasas de respuesta del 30%, que entrarían en vigencia si las negociaciones con EE.UU. fracasan. Esta tensión comercial empezó a configurar una nueva etapa de resguardo entre ciertas regiones. Lo cual es, además, una señal negativa para los flujos internacionales de inversión y para economías emergentes como la colombiana, que dependen fuertemente del comercio exterior, la estabilidad del dólar y el apetito de riesgo de los inversionistas.
Esto, en algún punto puede llegar a impactar la inflación global. Con lo cual, la Reserva Federal (FED) tendría que reevaluar su estrategia, mantener o incluso subir las tasas de interés. Esto haría más atractivo invertir en activos denominados en dólares, fortaleciendo aún más la moneda estadounidense en los mercados globales.
Mientras que en Colombia, cuando sube el dólar, se encarecen las importaciones, se incrementan los costos para empresas que dependen de insumos traídos del exterior y, por ende, se eleva el costo de vida. En este contexto, el peso colombiano se ve doblemente golpeado. Por un lado, por la salida de capitales hacia mercados considerados más seguros y por otro, por la incertidumbre de los inversionistas.
A esto se suman factores internos, un crecimiento económico moderado, dudas fiscales persistentes y un entorno político que no siempre da señales de estabilidad. Aunque Colombia mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos en comparación con otros países de la región, su moneda sigue siendo muy sensible a las decisiones externas, especialmente aquellas relacionadas con la política monetaria estadounidense.
Perú
En Perú, la decisión del Fed probablemente tendrá varias consecuencias. Uno de los impactos más relevantes será la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sobre si mantener su tasa de interés de referencia en 4,50% o retomar los recortes. En los últimos meses, el BCRP ha seguido, en general, las directrices del Fed.
Otra forma en que esta decisión podría afectar a Perú es a través del precio del cobre, que cayó casi un 20% en un solo día, afectando los valores de las exportaciones y las finanzas del país, lo que podría tener un impacto directo en la economía peruana.
El diferencial entre las tasas del Fed y del BCRP tiende a generar salidas de capital y presionar la devaluación del sol peruano. A medida que el dólar se fortalece, el costo de la deuda aumenta, y aunque el BCRP cuenta con sólidas reservas internacionales y puede intervenir para mitigar la volatilidad cambiaria, un periodo prolongado de altas tasas en los EE. UU. podría reducir el flujo de crédito en dólares hacia los mercados emergentes.
Chile
La implementación de una tarifa del 10% por parte de los Estados Unidos sobre los productos chilenos, a partir del 7 de agosto de 2025, ha puesto a Chile en una situación económica desafiante.
Por un lado, existe una gran preocupación en la comunidad empresarial, especialmente entre los líderes de los sectores forestal, agrícola y pesquero, que anticipan efectos negativos en la economía nacional y exigen la continuación de las negociaciones con la administración Trump. Sin embargo, el gobierno chileno sostiene que el impacto será “mínimo”, argumentando que la tarifa del 10% es una de las más bajas impuestas por los EE. UU. y, lo más importante, subrayando la exclusión del cobre de las tarifas más altas.
Los expertos y académicos coinciden en que los efectos inmediatos serán limitados, y algunos sugieren que Chile podría incluso beneficiarse si otros países enfrentan tarifas más altas. Consultoras internacionales como Oxford Economics y JP Morgan apoyan este punto de vista, proyectando un “impacto económico insignificante” de una tarifa del 50% sobre el cobre, además de un “impacto mínimo” sobre la inflación y la actividad económica general del país.
Sin embargo, productos específicos como pollo, uvas frescas, naranjas frescas y secas, y neumáticos de caucho podrían verse afectados por la competencia de México y Canadá, que gozan de acceso libre de tarifas.
Aunque los mercados financieros chilenos han mostrado resistencia al absorber los efectos directos de las tarifas, el gobierno advierte que podría haber un “mayor impacto a largo plazo” si estas medidas persisten, destacando la necesidad de adaptarse estratégicamente con el tiempo.
La respuesta de Chile es de dos frentes: mantener el diálogo diplomático con los Estados Unidos para lograr la eliminación total de las tarifas, aprovechando al mismo tiempo el Tratado de Libre Comercio (TLC) existente y diversificando los mercados de exportación. Claudia Sanhueza, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), ha expresado confianza en que “el diálogo continuo con nuestros contrapartes abre oportunidades para lograr acuerdos que beneficien a nuestros sectores“. La posibilidad de que Chile quede exento de la tarifa del 10% sigue sobre la mesa, ya que el TLC con los Estados Unidos podría ser similar a los acuerdos que eximieron a México y Canadá.
El fortalecimiento de las asociaciones comerciales es parte de la estrategia de Chile para mejorar su resiliencia económica y reducir su dependencia de un solo mercado. En abril, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela confirmó que Chile seguirá promoviendo sus productos en mercados estratégicos como China, ASEAN y Japón, además de reforzar su presencia en América Latina.
Recientemente, Indonesia se ha convertido en un nuevo destino para las frutas chilenas, y Vietnam, Filipinas y Tailandia están en proceso de seguir su ejemplo. Mientras tanto, el sector minero, según la ministra de Minería Aurora Williams, está apuntando hacia India, Brasil y China para la exportación de cobre y otros minerales como litio, molibdeno y rhenium.