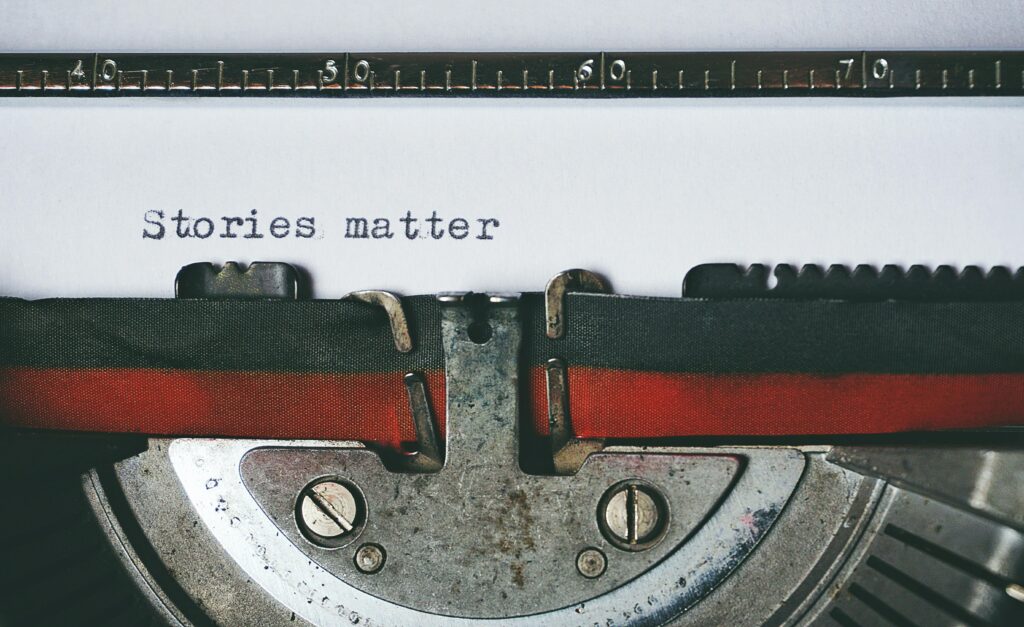Estados Unidos y Argentina: una relación de rescates, afinidades y desafíos que vuelve a redefinirse
El nuevo salvataje financiero que Estados Unidos concedió al gobierno de Javier Milei marca un capítulo más en una historia que, aunque suele presentarse como excepcional, tiene raíces profundas en la política y la economía argentina. Lo que parece un gesto coyuntural, una ayuda de la administración Trump ante la escasez de divisas y el riesgo de un nuevo colapso financiero, se inscribe, en realidad, en una historia de más de un siglo de relaciones en las que Washington influyó en el destino de la Argentina.
A lo largo de la historia moderna argentina, cada acercamiento a Estados Unidos ha coincidido con momentos de crisis o redefinición del modelo económico. Y casi siempre, el apoyo financiero vino acompañado de exigencias políticas, ideológicas o diplomáticas. El actual alineamiento entre Milei y Trump, que selló simbólicamente su breve pero estratégica reunión en Washington, no escapa a esa lógica. Lo que cambia es el contexto global: ya no hay una única potencia hegemónica, sino un mundo fragmentado donde el pragmatismo se vuelve más necesario que nunca.
De las relaciones carnales a la nueva derecha global
La frase que inmortalizó el excanciller argentino Guido Di Tella en 1991: “No queremos tener relaciones platónicas con Estados Unidos: queremos tener relaciones carnales y abyectas”, resumió como pocas el espíritu de los años noventa. Con Carlos Menem en el poder y Bill Clinton en la Casa Blanca, Argentina buscó su lugar en el nuevo orden unipolar tras el final de la Unión Soviética. El resultado fue un alineamiento total con Washington: participación en misiones de paz, apertura económica, privatizaciones y un ingreso masivo de capitales extranjeros, impulsados por el entusiasmo de los mercados y el respaldo del FMI.
Tres décadas después, y en el medio el fracaso del Consenso de Washington que pudo verse con la crisis de diciembre de 2001, Javier Milei parece decidido a reeditar aquel romance político y financiero. Su afinidad con Donald Trump trasciende lo protocolar: ambos encarnan la narrativa de la “nueva derecha global”, que (con diferencias) mezcla discurso antisistema, ultraliberalismo económico y retórica nacionalista. En este marco, la Argentina vuelve a apostar por una relación privilegiada con Estados Unidos, esperando que el apoyo norteamericano reactive la confianza internacional y estabilice la economía.
Sin embargo, el escenario es radicalmente distinto. En los 90, Estados Unidos era la potencia indiscutida. Hoy enfrenta un declive relativo de su hegemonía, mientras China y otras potencias regionales desafían su influencia económica y comercial. Por eso, un alineamiento absoluto con Washington puede resultar costoso para un país cuya estructura de exportaciones depende en gran medida de Asia y del Mercosur.
Una historia de rescates y condicionamientos
Según un relevamiento que realizó Infobae, el Tesoro estadounidense ha brindado a la Argentina al menos una docena de programas de asistencia financiera desde mediados del siglo XX, que incluyen líneas de crédito, garantías y apoyo indirecto a través del FMI. Estos rescates se repiten como un patrón histórico: Washington suele intervenir para sostener gobiernos aliados o evitar desestabilizaciones políticas que puedan poner en riesgo sus intereses en la región.
Durante la dictadura de los 70, la ayuda financiera estadounidense se combinó con cooperación militar y diplomática; en los 90, con la Convertibilidad y el acceso a los mercados internacionales; y en el inicio de los 2000, con la intermediación en reestructuraciones de deuda. El apoyo a Milei, que busca contener la crisis cambiaria y evitar un nuevo default, se inscribe en esa misma tradición, aunque bajo una narrativa más ideológica que estratégica.
Para Milei, el gesto de Washington tiene un doble valor. Por un lado, le ofrece un alivio económico en el momento más delicado de su gestión. Por otro, intenta conseguir legitimidad internacional frente al electorado argentino. Estados Unidos, como en otras etapas de la historia del país sudamericano, no oculta su preferencia: distintos voceros diplomáticos y medios afines han dejado entrever su respaldo a la continuidad del programa de reformas libertarias, considerándolo una garantía de estabilidad regional.
El poder de los gestos y los intereses que se mueven detrás
El encuentro entre Trump y Milei fue breve, casi improvisado, pero su valor simbólico fue importante. Ambos países sellaron una alianza política que excede lo bilateral. En torno a ese vínculo, emergen redes de asesores y lobbistas que facilitaron el diálogo entre los dos gobiernos y entre grupos empresariales interesados en aprovechar el nuevo clima de apertura. Es un ecosistema informal, donde la política y los negocios se confunden, y que históricamente ha acompañado cada acercamiento entre Buenos Aires y Washington.
Más allá de los intermediarios, la motivación central de este acercamiento es económica. Con reservas escasas, inflación persistente y un programa de ajuste fiscal en marcha, la administración Milei necesita recuperar credibilidad. El apoyo estadounidense, ya sea mediante garantías del Tesoro o gestiones en el FMI, funciona como una señal para los mercados: la Argentina vuelve a estar “bajo el paraguas” de Estados Unidos.
El espejo de los años 90 y un mundo diferente
Pero el contexto global impone límites. A diferencia del menemismo, Milei enfrenta una economía mucho más dependiente de China, que hoy es el segundo socio comercial de Argentina y el principal comprador de su producción agroindustrial. Además, el Mercosur sigue siendo un pilar del comercio exterior, con Brasil a la cabeza. El actual alineamiento ideológico con Washington tensiona esas relaciones y pone en duda la viabilidad de una política exterior basada únicamente en afinidades personales.
Como señalan varios analistas citados por El País, el “revival” de las relaciones carnales tiene menos sustento en la realidad económica que en la narrativa política. El propio Milei ha debido moderar sus posturas ante la evidencia de que una ruptura con China o con el Mercosur sería devastadora para las exportaciones argentinas. Aun así, su discurso mantiene el tono confrontativo: su objetivo es mostrar que la Argentina está del lado del “mundo libre” y que ese alineamiento traerá inversiones, crédito y crecimiento.
Impacto en el mercado y el resurgir de las IPO
La recomposición de los vínculos con Estados Unidos ha generado expectativas en los mercados financieros. Varias empresas argentinas analizan la posibilidad de salir a bolsa en los próximos meses, aprovechando la baja en el riesgo país y el nuevo interés de fondos estadounidenses. El regreso de las ofertas públicas iniciales (IPO) se interpreta como un síntoma de confianza en la recuperación del mercado local y una señal de que el capital extranjero vuelve a mirar hacia el país.
Este proceso puede verse como un beneficio directo del respaldo político y financiero de Washington. Las empresas con proyección exportadora o tecnológica buscan financiamiento internacional y entienden que la estabilidad macroeconómica, aunque aún frágil, mejora con el apoyo norteamericano. Sin embargo, también persiste el dilema de fondo: ¿puede Argentina sostener un crecimiento basado en la inversión externa sin caer nuevamente en ciclos de dependencia?
Entre la oportunidad y los condicionamientos
La historia bilateral muestra que los acercamientos a Estados Unidos han producido tanto avances como retrocesos. Han abierto puertas a la modernización, a la inversión y al crédito, pero también han condicionado la autonomía económica y las decisiones soberanas. El desafío de esta nueva etapa será convertir el apoyo estadounidense en una plataforma de desarrollo y no en un nuevo capítulo de dependencia estructural.
Para los inversores internacionales, la Argentina ofrece hoy una paradoja atractiva: un gobierno decidido a aplicar reformas liberales, un respaldo explícito de Washington y un mercado con activos subvaluados que prometen alta rentabilidad. Pero, como siempre, el éxito dependerá de la capacidad del país para transformar los gestos políticos en resultados económicos sostenibles.
A la luz de la historia, el nuevo salvataje estadounidense no es un punto de partida, sino un déjà vu. Estados Unidos y Argentina vuelven a encontrarse, como tantas veces, en la intersección entre la necesidad y la oportunidad. Lo que cambió, y lo que puede hacer la diferencia esta vez, es el mundo que hay alrededor: más multipolar, más competitivo y menos dispuesto a perdonar los errores del pasado.